
Érase una vez un Taller donde se aprendía a tejer Palabras. En ese taller también se reparaban todas aquellas que estaban rotas, heridas, mal cosidas o enredadas. Podían haber sido escritas con lápiz en un papel o podían haber sido oídas y estar grabadas a fuego en el corazón. Podían haber salido de la mano de una niña o de un niño o podían haber salido de la boca de un padre, de una madre, de una profesora o de un maestro impacientes porque no terminaban de hacerlo bien. A este taller, naturalmente, sólo llegaban las palabras que necesitaban arreglo, para eso era un taller. Seguro que estos niños y niñas sabían escribir muchas palabras con una bonita caligrafía y una ortografía perfecta. Seguro que también los adultos que estaban a su alrededor sabían decir muchas palabras hermosas, de esas que sirven de bálsamo al corazón.
Las razones por las que algunas palabras necesitaban reparación eran muy variadas. Podía ser, por ejemplo, por una extraña ley que decía la edad a la que los niños y las niñas debían saber tejerlas bien. Era curioso que en ese país no existía ninguna ley que dijera a qué edad debían empezar a andar, a echar sus primeros dientes o a pronunciar las primeras palabras sus habitantes más pequeños, pero sí existía una ley que decía cuándo debían aprender a tejer las palabras, y claro, algunos niños y niñas tenían su propio ritmo, que daba la casualidad que no coincidía con el de la famosa ley.
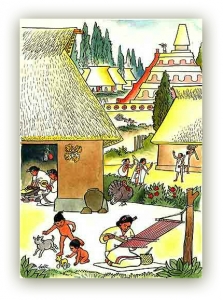
Para algunos pequeños tejedores el problema podía venir porque les costaba prestar atención a lo que explicaba el maestro tejedor. No sabían por qué pero no podían estar sentados mucho rato. Se levantaban constantemente para afilar el lápiz, para recoger la goma que se les había caído o sencillamente porque no conseguían concentrarse en la tarea que estaban haciendo. Esto enfadaba mucho a todo el mundo, aunque ellos no entendieran muy bien la razón. El caso es que con tanto levantarse no “tenían asiento”, que decían los tejedores mayores, y por eso no aprendían a tejer en condiciones, con lo cual se llevaban sus buenas reprimendas. Ya les gustaría a ellos “tener asiento” y aprender, pero nada, no había manera. Lo peor era que ellos no sabían por qué les costaba tanto estar quietos y atentos, así que a veces les entristecía que les pidieran algo que no podían hacer con la facilidad que lo hacían los demás pequeños tejedores.
También podía deberse a que estos pequeños habitantes no entendieran bien la lengua de los tejedores maestros. Aunque hablaran esa lengua, todavía no la dominaban porque venían de países lejanos. Se habían incorporado a la escuela más tarde que el resto de sus compañeros y por eso no estaban en igualdad de condiciones, aunque la ley de ese país decía que los pequeños habitantes que tuvieran la misma edad tenían que aprender a tejer palabras juntos y, además, hacerlos todos al mismo ritmo. Decían que era para que se sintieran iguales, pero aunque fueran tejedores muy sesudos los del Ministerio de las Palabras y los Números, eso no sólo era un poco difícil de entender, sino, sobre todo, muy difícil de conseguir.
Así que toda esta situación provocaba no pocos problemas con los tejedores adultos, empeñados en cumplir con esas extrañas leyes. Los padres y madres, que dominaban el oficio de tejer palabras, culpaban a la escuela, y los maestros y maestras, todavía más expertos en el arte del telar, culpaban a las familias de que los pequeños no mostraran más destreza en estas labores tan fundamentales de la vida.
El caso es que unos y otros decían cosas muy duras de oír para los aprendices de tejedores: que si no aprendían porque eran vagos, que si era porque no prestaban atención, o lo que era peor, que no aprendían porque no les daba la gana, porque para otras cosas eran muy listos. Esto siempre lo decían en alusión a la destreza que todos ellos mostraban para utilizar maquinas y aparatos que a la mayoría de los adultos les resultaban difíciles de manejar.
Estos pequeños habitantes no sabían la razón por la que no tenían ningún problema con estos aparatos y en cambio con una cosa tan sencilla como un lápiz y un papel la cosa se les complicaba. Pero no era porque ellos no pusieran interés. ¿A quién le gustaba que lo tuvieran por torpe e inútil si hubieran podido tejer a la misma velocidad y con la misma destreza que los demás?

Por cierto, que los pequeños tejedores habían observado que cuando a uno de ellos no les salían los dientes perfectamente alineados, les ponían unos extraños alambres , pero nunca les reñían por eso. Lo mismo pasaba cuando alguno no veía bien. Les ponían unos cristales enganchados a la nariz y a las orejas, pero nunca les recriminaban por ello. En cambio, si tenían problemas para recordar el orden en el que debían tejer las palabras para que tuvieran sentido o si una vez tejidas no eran capaces de entender qué significaban, entonces se enfadaban, les reñían y, a veces, hasta les quitaban algunos de esos aparatos con los que se divertían y se sentían que eran como los demás. La verdad es que no había quien entendiera a los adultos. Para una cosa que hacían igual de bien que los demás, iban y se los confiscaban hasta que fueran capaces de tejer mejor.
La existencia de un Taller donde se pudieran arreglar las palabras fue un gran descubrimiento para estos pequeños habitantes, especialmente porque les ayudaba a aprender arreglando los motivos por los que les costaba tanto tejer bien, y, además, porque se hacía con uno de sus aparatos favoritos. Para muchos tejedores adultos fue también un descubrimiento el tomar conciencia de algunas de las leyes injustas del país. También de lo injusto que era enfadarse con los habitantes pequeños que no sabían tejer correctamente, cuando nunca se enfadaban con aquellos que no veían bien o que no tenían los dientes debidamente alineados. En estos casos se limitaban a darles los medios para solucionar estos problemas, que era lo mismo que necesitaban los pequeños aprendices de tejedores, medios para aprender a tejer palabras adecuadamente. Los tejedores adultos también se dieron cuenta de que ellos sabían tejer palabras en papel, pero no siempre sabían tejer palabras en el corazón, palabras de ánimo y de reconocimiento para que sus pequeños vástagos crecieran sanos y fuertes no sólo en sus cuerpos sino también en sus almas.

A medida que los pequeños habitantes mejoraban en el arte de tejer palabras iban mejorando también sus calificaciones en cono, matemáticas, lengua, etc., claro que todos, pequeños y adultos, necesitaron de paciencia para ver los resultados. La paciencia de los campesinos, como decía la tejedora directora del Taller, porque los agricultores para obtener una buena cosecha primero tienen que arar la tierra, regarla, abonarla, quitar las malas hierbas y finalmente esperar que aquella semilla que sembró el año anterior, se convirtiera en una jugosa fruta, una rica hortaliza o una hermosa flor.
Y aquí se termina la historia de este Taller donde se aprende a tejer y a reparar palabras, no sólo en el papel, sino también en el corazón.